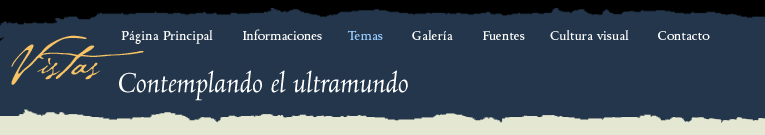| La
gente de Hispanoamérica vivía en un
mundo permeado por lo sagrado. La mayoría creía
que el mundo perceptible estaba animado por fuerzas
omniscientes o seres más poderosos que los
vivientes, ya fuesen Dios, Jesús y los santos,
los antepasados o las deidades indígenas a
las que los católicos se referían despectivamente
como “ídolos”. En esta sección
de Vistas se exploran las diversas maneras
en que los individuos en la Nueva España y
el Perú desarrollaron culturas visuales para
señalar los lugares en que la interacción
con el otro mundo tenía lugar. También
explora los modos en que la gente daba voz a través
de objetos, imágenes y rituales a sus interacciones,
poderosas y vitales, con lo divino.
 Sin
duda alguna, a partir del siglo XVI el catolicismo
dominó la cultura visual de Hispanoamérica
dedicada al otro mundo. Los santos y los ángeles,
la Virgen María y Jesús eran plasmados,
una y otra vez, en miles de manifestaciones. Quienes
hacían las imágenes podían ser
tanto artistas de gran acogida cumpliendo una gran
comisión pública, como individuos que
buscaban un foco material para su devoción
personal. Trabajaron con muchos materiales, con pintura
en lienzos y paredes, con tintas en papel, con yeso
y madera, con semilla de tagua o con fibras de maguey.
Los materiales más preciosos adornaban las
figuras destinadas a mecenas y a lugares augustos:
las casas de la elite, los conventos o las catedrales.
Pero pese a todo, ni el costo de los materiales ni
la destreza artesanal determinaban la efectividad
espiritual de la imagen. Una imagen de madera humildemente
esculpida de la Virgen María podía ser
tan venerada como otra con ropajes bordados con perlas. Sin
duda alguna, a partir del siglo XVI el catolicismo
dominó la cultura visual de Hispanoamérica
dedicada al otro mundo. Los santos y los ángeles,
la Virgen María y Jesús eran plasmados,
una y otra vez, en miles de manifestaciones. Quienes
hacían las imágenes podían ser
tanto artistas de gran acogida cumpliendo una gran
comisión pública, como individuos que
buscaban un foco material para su devoción
personal. Trabajaron con muchos materiales, con pintura
en lienzos y paredes, con tintas en papel, con yeso
y madera, con semilla de tagua o con fibras de maguey.
Los materiales más preciosos adornaban las
figuras destinadas a mecenas y a lugares augustos:
las casas de la elite, los conventos o las catedrales.
Pero pese a todo, ni el costo de los materiales ni
la destreza artesanal determinaban la efectividad
espiritual de la imagen. Una imagen de madera humildemente
esculpida de la Virgen María podía ser
tan venerada como otra con ropajes bordados con perlas.
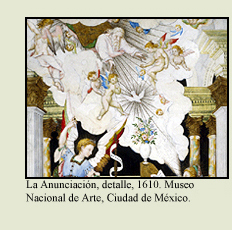 Observar
las expresiones visuales del otro mundo nos da una
visión, muy cuidadosamente enfocada, sobre
el relieve más amplio de las creencias religiosas.
Por cada pintura de la Virgen María o por cada
estatua de un santo, habían miles y miles de
rituales a través de los cuales la gente establecía
conexiones con el otro mundo. Estos han dejado pocas
huellas en el legado visual o histórico. Las
monjas rezaban en silencio tras las paredes de los
conventos, la gente recitaba el rosario antes de irse
a dormir y los campesinos descalzos encendían
velas ante las imágenes de santos que tenían
pegadas en las paredes. El otro mundo estaba evocado
también por los poemas leídos de un
libro, en los sermones dados en la iglesia o en las
canciones escuchadas en la plaza. El mundo escrito
y oral constituía el acompañamiento
al mundo visual que aquí se vislumbra. Observar
las expresiones visuales del otro mundo nos da una
visión, muy cuidadosamente enfocada, sobre
el relieve más amplio de las creencias religiosas.
Por cada pintura de la Virgen María o por cada
estatua de un santo, habían miles y miles de
rituales a través de los cuales la gente establecía
conexiones con el otro mundo. Estos han dejado pocas
huellas en el legado visual o histórico. Las
monjas rezaban en silencio tras las paredes de los
conventos, la gente recitaba el rosario antes de irse
a dormir y los campesinos descalzos encendían
velas ante las imágenes de santos que tenían
pegadas en las paredes. El otro mundo estaba evocado
también por los poemas leídos de un
libro, en los sermones dados en la iglesia o en las
canciones escuchadas en la plaza. El mundo escrito
y oral constituía el acompañamiento
al mundo visual que aquí se vislumbra.
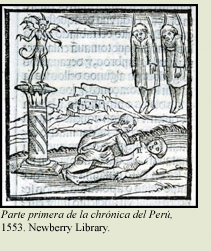 El
catolicismo era una religión impuesta, a menudo
de manera violenta, en América. Mucho antes
de la conquista, las sociedades prehispánicas
ya tenían sus religiones y rituales altamente
desarrollados. En el siglo XVI, los primeros evangelizadores,
los hombres del clero, llegaron con los hombres de
espada y destruyeron miles, si no decenas de miles,
de templos y santuarios indígenas y de libros
y escrituras sagradas. Los conquistadores europeos
degradaron a las deidades nativas, dándoles
el apelativo de “ídolos” y suprimiendo
su expresión visual. Los frailes mendicantes
a los que se les encargó la evangelización
de los nativos se dieron cuenta rápidamente
de que un sistema de creencias no podía ser
sustituido por otro meramente con el uso de la fuerza;
por eso concentraron sus energías en la educación
y la indoctrinación de los jóvenes,
mandaron construir iglesias y reorganizaron las celebraciones
públicas para que coincidieran con el calendario
eclesiástico. El
catolicismo era una religión impuesta, a menudo
de manera violenta, en América. Mucho antes
de la conquista, las sociedades prehispánicas
ya tenían sus religiones y rituales altamente
desarrollados. En el siglo XVI, los primeros evangelizadores,
los hombres del clero, llegaron con los hombres de
espada y destruyeron miles, si no decenas de miles,
de templos y santuarios indígenas y de libros
y escrituras sagradas. Los conquistadores europeos
degradaron a las deidades nativas, dándoles
el apelativo de “ídolos” y suprimiendo
su expresión visual. Los frailes mendicantes
a los que se les encargó la evangelización
de los nativos se dieron cuenta rápidamente
de que un sistema de creencias no podía ser
sustituido por otro meramente con el uso de la fuerza;
por eso concentraron sus energías en la educación
y la indoctrinación de los jóvenes,
mandaron construir iglesias y reorganizaron las celebraciones
públicas para que coincidieran con el calendario
eclesiástico.
 En
el siglo XVII, el catolicismo ya se había apoderado
de las comunidades indígenas. Pese a eso, no
sorprende el hecho de que la ortodoxia de la Iglesia
fuera, y todavía es, perennemente modificada
por las prácticas locales en las Américas
(al igual que lo había sido en Europa) y modelada
por las creencias nativas que perduraban. De hecho,
uno de los investigadores de la religión andina,
Kenneth Mills, nos habla de las “muchas caras
de la Cristiandad” para enfatizar las proporciones
y la variada complexión de las prácticas
cristianas que se desarrollaron en Hispanoamérica. En
el siglo XVII, el catolicismo ya se había apoderado
de las comunidades indígenas. Pese a eso, no
sorprende el hecho de que la ortodoxia de la Iglesia
fuera, y todavía es, perennemente modificada
por las prácticas locales en las Américas
(al igual que lo había sido en Europa) y modelada
por las creencias nativas que perduraban. De hecho,
uno de los investigadores de la religión andina,
Kenneth Mills, nos habla de las “muchas caras
de la Cristiandad” para enfatizar las proporciones
y la variada complexión de las prácticas
cristianas que se desarrollaron en Hispanoamérica.
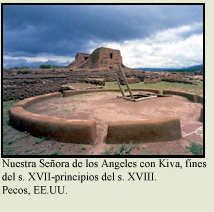 Como
católicos, los nativos contribuyeron mucho
a la definición de la naturaleza de los seres
del otro mundo y los lugares de interacción
con los mismos. En la Nueva España, la Virgen
de Guadalupe dejó su imagen el manto de un
hombre pobre nahua. Los esclavos africanos también
participaron en el moldeo del catolicismo. En el Caribe
y en Brasil, los orishas africanos se mezclaban con
los santos. En muchos casos, el clero europeo o criollo
animaba la producción teatral, el baile y las
procesiones, permitiendo que la práctica local
se solapase con el acto católico para de este
modo reforzar la fe católica. En otros casos
aceptaron las prácticas indígenas con
una tolerancia cautelosa. En los Andes los jesuitas
a veces permitían que los khipus, unos instrumentos
hechos de cuerdas anudadas que servían de recordatorio,
fueran utilizados como rosarios. En Nuevo México,
se construían kivas dentro del recinto de algunos
monasterios. En el monasterio de Pecos, por ejemplo,
las ruinas de las paredes del convento rodean una
kiva circular subterránea. En fotografías
modernas como ésta, que nos muestra el techo
reconstruido y la escalera de acceso de una kiva,
se revela el íntimo lazo que unía las
formas arquitectónicas cristianas y de los
Pueblo. Como
católicos, los nativos contribuyeron mucho
a la definición de la naturaleza de los seres
del otro mundo y los lugares de interacción
con los mismos. En la Nueva España, la Virgen
de Guadalupe dejó su imagen el manto de un
hombre pobre nahua. Los esclavos africanos también
participaron en el moldeo del catolicismo. En el Caribe
y en Brasil, los orishas africanos se mezclaban con
los santos. En muchos casos, el clero europeo o criollo
animaba la producción teatral, el baile y las
procesiones, permitiendo que la práctica local
se solapase con el acto católico para de este
modo reforzar la fe católica. En otros casos
aceptaron las prácticas indígenas con
una tolerancia cautelosa. En los Andes los jesuitas
a veces permitían que los khipus, unos instrumentos
hechos de cuerdas anudadas que servían de recordatorio,
fueran utilizados como rosarios. En Nuevo México,
se construían kivas dentro del recinto de algunos
monasterios. En el monasterio de Pecos, por ejemplo,
las ruinas de las paredes del convento rodean una
kiva circular subterránea. En fotografías
modernas como ésta, que nos muestra el techo
reconstruido y la escalera de acceso de una kiva,
se revela el íntimo lazo que unía las
formas arquitectónicas cristianas y de los
Pueblo.
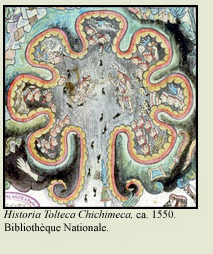 A
pesar de todo su poder, la Iglesia no pudo borrar
las historias de los nativos, que muchas veces contenían
los momentos de contacto con los otros mundos no cristianos
o precristianos, en particular a través de
sus antepasados y héroes del pasado, a quienes
consideraban fuerzas activas en su mundo contemporáneo.
Este manuscrito nahua llamado la Historia Tolteca
Chichimeca, pintado en la ciudad de Cuauhtinchan
a mediados del siglo XVI, constituye un ejemplo. La
escena describe y dibuja la cueva de Colhuacatepec,
un punto de origen primordial del que emergieron los
fundadores de la ciudad de Cuauhtinchan; un Génesis
nahua, no cristiano.
A
pesar de todo su poder, la Iglesia no pudo borrar
las historias de los nativos, que muchas veces contenían
los momentos de contacto con los otros mundos no cristianos
o precristianos, en particular a través de
sus antepasados y héroes del pasado, a quienes
consideraban fuerzas activas en su mundo contemporáneo.
Este manuscrito nahua llamado la Historia Tolteca
Chichimeca, pintado en la ciudad de Cuauhtinchan
a mediados del siglo XVI, constituye un ejemplo. La
escena describe y dibuja la cueva de Colhuacatepec,
un punto de origen primordial del que emergieron los
fundadores de la ciudad de Cuauhtinchan; un Génesis
nahua, no cristiano.
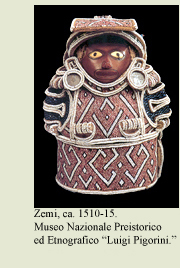 La
historia estaba entrelazada con las vidas de los muertos,
y precisamente éstos eran, a menudo, los que
conducían a lugares y conocimientos del otro
mundo. Así pues, muchos indígenas veneraban
los restos funerarios de sus antepasados, particularmente
a los patriarcas de las comunidades o a los fundadores
de linajes. En el Caribe los zemis estaban asociados
con los líderes muertos y algunos, como el
que aquí se muestra, podían haber contenido
las cenizas de sus cuerpos. En los Andes, las momias
de los reyes, de las reinas y también de los
líderes locales inkas eran consideradas un
tipo de w’aka, o entidad sagrada. Estas momias,
vestidas con mucho detalle, tuvieron una importancia
muy grande en la cultura visual de los tiempos prehispánicos,
cuando eran mostradas en público, alimentadas
y honradas como mediadoras entre este mundo y el próximo.
A pesar de esto los conquistadores y los curas prohibieron
muchas de las expresiones visuales relacionadas con
los antepasados, incluyendo los zemis y las momias. La
historia estaba entrelazada con las vidas de los muertos,
y precisamente éstos eran, a menudo, los que
conducían a lugares y conocimientos del otro
mundo. Así pues, muchos indígenas veneraban
los restos funerarios de sus antepasados, particularmente
a los patriarcas de las comunidades o a los fundadores
de linajes. En el Caribe los zemis estaban asociados
con los líderes muertos y algunos, como el
que aquí se muestra, podían haber contenido
las cenizas de sus cuerpos. En los Andes, las momias
de los reyes, de las reinas y también de los
líderes locales inkas eran consideradas un
tipo de w’aka, o entidad sagrada. Estas momias,
vestidas con mucho detalle, tuvieron una importancia
muy grande en la cultura visual de los tiempos prehispánicos,
cuando eran mostradas en público, alimentadas
y honradas como mediadoras entre este mundo y el próximo.
A pesar de esto los conquistadores y los curas prohibieron
muchas de las expresiones visuales relacionadas con
los antepasados, incluyendo los zemis y las momias.
 Esta
visión indígena de los muertos y de
su conexión con el otro Esta
visión indígena de los muertos y de
su conexión con el otro
mundo contrastaba con la del catolicismo ortodoxo
en el Virreinato.
Esta diferencia es evidente en los retratos de muertos
que se hicieron
en Hispanoamérica. El propósito de estos
retratos parece haber sido
conmemorar las vidas bien vividas e inspirar a los
miembros de la
comunidad de los vivientes. Ni los retratos ni las
almas de la gente
que se representaba eran objeto de devoción
o fuerzas activas en el otro mundo. A pesar de eso,
este tipo de retratos, como éste de una monja
en su hábito y con una corona de flores, nos
recuerda a los espectadores contemporáneos
cuánta muerte rodeaba a los vivos y cuántos
productos culturales, visuales y retóricos,
se utilizaron para mantener las conexiones con los
muertos con ánimo de entender los mundos en
que vivían.
 A
pesar de las diferentes maneras en que la práctica
católica fue transformada por las creencias
y prácticas de los pueblos locales, la Iglesia
misma no fue siempre tolerante. La Inquisición
castigaba a la gente por practicar lo que ellos consideraban
idolatría y se esforzaba en dirigir las creencias
hacia sus enseñanzas ortodoxas. Pese a que
sus objetivos pocas veces coincidían con los
de los indígenas, su presencia era de sobra
conocida. En Lima, la Casa de Santa Cruz, bajo la
administración de los jesuitas, era a la vez
una prisión para los acusados de la Inquisición
y una escuela para los líderes nativos. Las
comunidades nativas en las zonas rurales desde la
Nueva España hasta el Perú eran más
bien el blanco de los obispos locales, quienes enviaban
investigadores de “idolatría” para
eliminar de raíz las prácticas carentes
de ortodoxia. El hecho de que continuara la existencia,
en sitios como Huarochiri, Perú, de curanderos
nativos y adivinos, cuyo uso de keros, tambores, haces
medicinales e indumentaria ceremonial fue descubierto
por los investigadores de la Iglesia, apunta a que
ésta nunca sancionó o monopolizó
por completo todos los medios de acceso al otro mundo. A
pesar de las diferentes maneras en que la práctica
católica fue transformada por las creencias
y prácticas de los pueblos locales, la Iglesia
misma no fue siempre tolerante. La Inquisición
castigaba a la gente por practicar lo que ellos consideraban
idolatría y se esforzaba en dirigir las creencias
hacia sus enseñanzas ortodoxas. Pese a que
sus objetivos pocas veces coincidían con los
de los indígenas, su presencia era de sobra
conocida. En Lima, la Casa de Santa Cruz, bajo la
administración de los jesuitas, era a la vez
una prisión para los acusados de la Inquisición
y una escuela para los líderes nativos. Las
comunidades nativas en las zonas rurales desde la
Nueva España hasta el Perú eran más
bien el blanco de los obispos locales, quienes enviaban
investigadores de “idolatría” para
eliminar de raíz las prácticas carentes
de ortodoxia. El hecho de que continuara la existencia,
en sitios como Huarochiri, Perú, de curanderos
nativos y adivinos, cuyo uso de keros, tambores, haces
medicinales e indumentaria ceremonial fue descubierto
por los investigadores de la Iglesia, apunta a que
ésta nunca sancionó o monopolizó
por completo todos los medios de acceso al otro mundo.
 No
hay mejor manera de demostrar la poderosa necesidad
de la gente de Hispanoamérica de acceder a
otros mundos que mediante su paisaje, que hasta nuestro
tiempo está cubierto de iglesias y catedrales.
A través de la misa en estas iglesias, los
curas implementaban unos ritos que transformaban el
vino y el pan en la sangre y el cuerpo de Cristo.
Los accesorios para esos servicios, desde las vestiduras
de los curas hasta las velas, los manteles del altar
y las custodias, creaban un escenario para invocar
lo divino. Además, cuando se ofrecía
misa, ya fuera en un convento de clausura, en un pueblo
maya o en una magnífica catedral, las imágenes
de los santos y de los ángeles, de los padres
de la Iglesia y de los mecenas reales, de Jesús
y de María normalmente eran el decorado que
adornaba el espacio. En los retablos y en los techos,
en las capillas auxiliares y en los coros, las imágenes
llenaban las iglesias por toda Hispanoamérica.
A través de las imágenes de la Biblia,
del cielo y del infierno, las iglesias ofrecían
un acceso visual, y también ritual, al otro
mundo cristiano. No
hay mejor manera de demostrar la poderosa necesidad
de la gente de Hispanoamérica de acceder a
otros mundos que mediante su paisaje, que hasta nuestro
tiempo está cubierto de iglesias y catedrales.
A través de la misa en estas iglesias, los
curas implementaban unos ritos que transformaban el
vino y el pan en la sangre y el cuerpo de Cristo.
Los accesorios para esos servicios, desde las vestiduras
de los curas hasta las velas, los manteles del altar
y las custodias, creaban un escenario para invocar
lo divino. Además, cuando se ofrecía
misa, ya fuera en un convento de clausura, en un pueblo
maya o en una magnífica catedral, las imágenes
de los santos y de los ángeles, de los padres
de la Iglesia y de los mecenas reales, de Jesús
y de María normalmente eran el decorado que
adornaba el espacio. En los retablos y en los techos,
en las capillas auxiliares y en los coros, las imágenes
llenaban las iglesias por toda Hispanoamérica.
A través de las imágenes de la Biblia,
del cielo y del infierno, las iglesias ofrecían
un acceso visual, y también ritual, al otro
mundo cristiano.
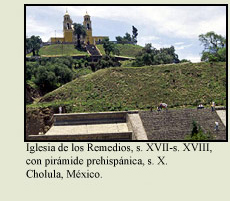 No
eran tan sólo los edificios los que marcaban
los lugares de acceso al otro mundo. En el México
prehispánico, los templos y santuarios se construyeron
encima de cuevas o alineados con la trayectoria celeste
del planeta Venus. En los Andes los w’akas podían
ser las cumbres de las montañas, los arroyos
o las formaciones de rocas prominentes. Después
de la conquista española, las iglesias coloniales
a menudo se construían cerca o encima de estos
lugares sagrados. Al mismo tiempo que estas iglesias
se nutrían del ya existente entendimiento de
lo sagrado, también desplazaban la comprensión
indígena del otro mundo o sometían esas
ideas a las católicas. No
eran tan sólo los edificios los que marcaban
los lugares de acceso al otro mundo. En el México
prehispánico, los templos y santuarios se construyeron
encima de cuevas o alineados con la trayectoria celeste
del planeta Venus. En los Andes los w’akas podían
ser las cumbres de las montañas, los arroyos
o las formaciones de rocas prominentes. Después
de la conquista española, las iglesias coloniales
a menudo se construían cerca o encima de estos
lugares sagrados. Al mismo tiempo que estas iglesias
se nutrían del ya existente entendimiento de
lo sagrado, también desplazaban la comprensión
indígena del otro mundo o sometían esas
ideas a las católicas.
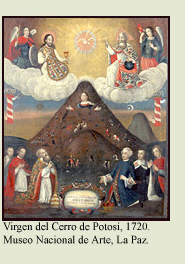 Otras
personas, además de los curas ordenados por
la Iglesia, tenían privilegios para acceder
a los otros mundos. Así como Europa había
producido visionarios, como Santa Catalina, que soñó
una boda mística con Cristo, o San Francisco,
que llevó las heridas de Jesús en sus
manos y pies, también ocurrió lo mismo
en Hispanoamérica. Ciertos visionarios locales
consiguieron tener amplios séquitos y muchos
fueron promocionados por la Iglesia. Los visionarios
y los santos hispanoamericanos como Santa Rosa de
Lima, Madre María de Jesús de Tunja,
o San Martín de Porras, reforzaron la idea
de que los portales del otro mundo podían ser
abiertos por los vivientes. Pero al igual que las
visiones mismas, los puntos de acceso a lo sagrado
eran difíciles de predecir por parte de las
autoridades eclesiásticas. Los santos que obraban
milagros, como el caso de la Virgen de Ocotlán,
la Virgen de Potosí y la Virgen de Cocharcas,
se les aparecieron en lugares insólitos a visionarios
insólitos. Las peregrinaciones a los santuarios
de dichas vírgenes se convirtieron en una parte
integral del panorama y de las prácticas rituales
de lo sagrado en Hispanoamérica. Otras
personas, además de los curas ordenados por
la Iglesia, tenían privilegios para acceder
a los otros mundos. Así como Europa había
producido visionarios, como Santa Catalina, que soñó
una boda mística con Cristo, o San Francisco,
que llevó las heridas de Jesús en sus
manos y pies, también ocurrió lo mismo
en Hispanoamérica. Ciertos visionarios locales
consiguieron tener amplios séquitos y muchos
fueron promocionados por la Iglesia. Los visionarios
y los santos hispanoamericanos como Santa Rosa de
Lima, Madre María de Jesús de Tunja,
o San Martín de Porras, reforzaron la idea
de que los portales del otro mundo podían ser
abiertos por los vivientes. Pero al igual que las
visiones mismas, los puntos de acceso a lo sagrado
eran difíciles de predecir por parte de las
autoridades eclesiásticas. Los santos que obraban
milagros, como el caso de la Virgen de Ocotlán,
la Virgen de Potosí y la Virgen de Cocharcas,
se les aparecieron en lugares insólitos a visionarios
insólitos. Las peregrinaciones a los santuarios
de dichas vírgenes se convirtieron en una parte
integral del panorama y de las prácticas rituales
de lo sagrado en Hispanoamérica.
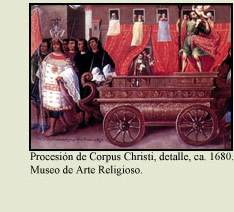 Hoy
en día, los desfiles y las procesiones normalmente
se hacen para celebrar eventos históricos,
fiestas seculares como el Día de la Independencia
y victorias deportivas. En Hispanoamérica,
éstas constituían una manera de representar
la porosidad entre el mundo de Dios y los Santos y
la comunidad de humanos. Este extraordinario lienzo
del siglo XVII nos muestra un desfile de este tipo,
el de la festividad de Corpus Christi en Cuzco. En
él, los líderes andinos van delante
con un carruaje muy decorado que lleva la estatua
de San Cristóbal a través de las calles
de la ciudad. El pintor plasma la talla de madera
del santo con tal naturalidad que a los participantes
humanos les parece que está vivo, que forma
parte de esta comunidad. Hoy
en día, los desfiles y las procesiones normalmente
se hacen para celebrar eventos históricos,
fiestas seculares como el Día de la Independencia
y victorias deportivas. En Hispanoamérica,
éstas constituían una manera de representar
la porosidad entre el mundo de Dios y los Santos y
la comunidad de humanos. Este extraordinario lienzo
del siglo XVII nos muestra un desfile de este tipo,
el de la festividad de Corpus Christi en Cuzco. En
él, los líderes andinos van delante
con un carruaje muy decorado que lleva la estatua
de San Cristóbal a través de las calles
de la ciudad. El pintor plasma la talla de madera
del santo con tal naturalidad que a los participantes
humanos les parece que está vivo, que forma
parte de esta comunidad.

|